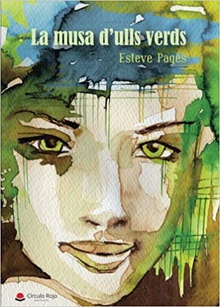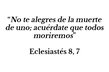El día 24 de enero se celebró en Madrid el fallo del XXIII Premio Alfaguara de novela. Aun siendo escritor, es muy probable que esta cita hubiera pasado desapercibida para mí de no ser por un detalle determinante: yo presenté un manuscrito a ese concurso. Y no era un manuscrito cualquiera, era el primero que presentaba a un premio literario. Mi novela, por tanto, contaba entre uno de esos 602 manuscritos que recibieron las distintas sedes que la editorial Alfaguara tiene en España y varios países latinoamericanos. Como suele decirse en estos casos: tenía mucho que ganar y poco o nada que perder, así pues, ¿por qué no el Alfaguara?
Era mi primera novela escrita en lengua castellana y la tercera desde que hace algo más de siete años me propuse dejar de ser solo escritor vocacional y convertirme en escritor. Ganar, me hubiera parecido, si cabe, injusto, pero, al fin y al cabo, el premio juzga la calidad y virtudes de una novela, de la historia que cuenta, y no la trayectoria de su autor. Y ese fue el principal argumento que hizo permanecer en mi interior —desde el mismo día en que entregué el manuscrito a la editorial— la llama de la esperanza. Creía y creo en mi novela. Creo en esa historia que, una vez terminada, percibí como un diálogo entre la soledad y la esperanza. Sí, precisamente, la esperanza.
La mantuve encendida hasta dos horas antes de que se fallara el premio. Esa mañana me afeité y me planché una camisa. Me vestí y luego dejé pasar la mañana, atareado en mis cosas. Cuando, a las trece treinta, encendí el fogón de la encimera para empezar a preparar la comida, la llama de mi esperanza se apagó. Curiosamente, no fue una sensación angustiosa, ni dolorosa, ni siquiera desagradable. Sin embargo, sí pensé en Juan, y en Héctor, y en Bea, y, por supuesto, en Ciro. Les aplaudí. Su descarnada historia sigue estremeciéndome cada vez que pienso en ella.
Por cierto, quizá deba aclarar que, a la una y media, faltaban exactamente dos horas para que se proclamase el fallo del XXIII Premio Alfaguara de novela. Mi condición de primerizo en estos eventos me había arrastrado a buscar, fisgar y rastrear, para finalmente consumir, un montón de videos, entrevistas y artículos de certámenes anteriores. Así pues, sabía que los dos últimos premiados habían conocido su condición de ganadores dos horas antes del fallo. Se lo había oído decir a ellos mismos durante la entrevista que realizan al ganador tras la lectura del fallo.
Curiosamente, desde un primer momento, este hecho concreto, es decir: cómo y cuándo se entera el ganador de que ha ganado, fue mi principal motivo de angustia. En mi imaginario interior de lo que debía ser la entrega de un premio literario siempre aparecía el discurso de agradecimiento del ganador. Recuerdo ahora la multitud de discursos que mi yo vanidoso —jamás mi yo escritor— ha formulado en sus delirantes soledades. No, no se invita al almuerzo previo a la proclamación del fallo a todos los escritores que han presentado una obra a concurso ese año. Sencillamente se abre la plica, se lee el nombre del autor y se le llama por teléfono; dos horas antes de celebrarse el fallo. Hace dos años, a Volpi (es mexicano y vive en Puebla) se le entrevistó por videoconferencia, el año pasado, Pron (es argentino y vive en Madrid) fue entrevistado en el mismo estrado donde minutos antes el presidente del jurado, Juan José Millás, acababa de desvelar el nombre del ganador; lo que ya se me escapa es si comió con los invitados al almuerzo o si acudió al lugar tras haberle sido comunicada la noticia por teléfono; dos horas antes.
Había leído repetidas veces las bases del premio. Del formato original del manuscrito solo tuve que modificar el interlineado a doble espacio. Lo imprimí y fui a una papelería de mi barrio a que lo encuadernaran; no quedé muy satisfecho de su aspecto final, pero manipulé las páginas repetidas veces y comprobé que su uso era manejable. Puse una copia en un pendrive y, al fin, llegué al momento de elaborar la plica. El pseudónimo que escogí fue el primero que se me pasó por la cabeza: «Escribe y no llores». La desgarradora voz de Chavela cantando Cielito lindo acudió de inmediato a mi mente para guardar la verdadera identidad, no tanto de su autor, sino de la obra, dado que esta fue gestada y transcurre casi en su totalidad en tierras mexicanas. Escogí un sobre naranja —el color preferido de mi hija— para meter el contenido de toda la información que hace falta detallar en una plica y concluí de ese modo el arduo trabajo que supone presentar una obra a un premio literario.
Viviendo en Barcelona, me pareció oportuno investigar la posibilidad de entregar en mano mi manuscrito en la sede que Penguin Random House Grupo Editorial tiene en esta ciudad, dado que la Editorial Alfaguara forma parte de él. Mi llamada fue transferida a la recepción de la Editorial Alfaguara, en Madrid, dónde una persona muy amable me comunicó que podía hacerles llegar mi manuscrito a través de la valija interna que diariamente se envían de una editorial a la otra. No recuerdo exactamente el día que fui a entregar el sobre, pero debían faltar alrededor de quince días para que terminara el plazo (1 de noviembre). La persona que atendía la recepción me indicó como llegar hasta un pequeño habitáculo repleto de estanterías llenas de sobres y cajas. En su interior había dos hombres; a uno no llegué a verle la cara, estaba sentado de espaldas a la puerta hablando por teléfono. El otro, el que me atendió, era un hombre bajo que poseía un parecido asombroso con un actor español cuyo nombre ignoro por completo; un actor de comedias. Comentó que hasta el momento nadie había entregado allí ningún manuscrito dirigido al Premio Alfaguara de novela. No me extrañó. En el último momento, creí oportuno escribir en el sobre, a modo de remitente, mi pseudónimo y el título de la obra. El hombre dijo que le gustaba el pseudónimo. Al día siguiente, cuando llamé a la editorial para cerciorarme de que les había llegado el sobre, la misma persona que me atendió días atrás me dijo que en la valija habían llegado dos sobres dirigidos al premio literario. Eso sí me causó extrañeza.
Fue entonces, cuando el manuscrito de mi novela ya había llegado a su destino, cuando me acecharon un montón de dudas. ¿Quién leería mi novela? Dicha persona, ¿la leería entera? o, tras leer las veinte primeras páginas, si la consideraba una historia poco interesante, desecharía el manuscrito sin terminar de leerlo. Sabiendo que el año pasado la editorial recibió algo más de setecientos manuscritos, ¿qué criterios objetivos seguían los diversos lectores encargados de cribar entre todas las novelas recibidas, para escoger las seis o siete que al fin llegan al jurado? Siendo evidente que no todos los manuscritos pasan por el mismo filtro, ¿no se estaría invitando a la suerte a participar de una tarea de la que debería quedar exenta? ¿Detectarían en mi manuscrito algún fallo formal por el cual este quedase excluido y por tanto nadie lo leería?
Todas estas dudas angustiosas podría haberlas resuelto a través de una breve charla con los diversos escritores que conozco. De hecho, estuve a punto de escribirle un correo electrónico a C R, pero en el último momento me eché atrás persuadido únicamente por una cuestión de juego limpio. Las bases de cualquier premio literario dejan bien claro hasta dónde se puede llegar. Otra cosa es lo que realmente sucede. No es ingenuidad lo mío. ¿Acaso una editorial como Alfaguara correría el riesgo de abrir una plica cuyo interior escondiera el nombre de un desconocido? El mundo en el que vivimos es un caos que unos ven más armónico que otros. Lo más importante es no dejar que nada te haga olvidar quién eres. Para mí, presentar mi novela a un premio literario suponía vivir una experiencia que debía aportarme sensaciones nuevas, ilusionantes o no, con las que enriquecer mi condición de escritor. Lo que fuera más allá de eso no me interesaba.
Recibí como una buena premonición que el presidente del jurado de este año fuera un escritor mexicano Juan Villoro. Mi afán por los detalles acrecentó si cabe esta sensación al darme cuenta de que su nombre de pila era el mismo que el del personaje protagonista de mi novela. Lo que no me pasó por la cabeza en ese momento es que a la postre el premio fuera a recalar en un compatriota suyo.
El día del fallo, el 24 de enero, mi pareja vino a comer a casa para estar a mi lado en el momento en que revelaran el nombre del ganador. Cuando entró en casa me abrazó como si en realidad sus brazos quisieran abrazar mi alma. Luego nos contamos como habíamos vivido ambos la mañana. A las tres y media en punto conectamos con la web que transmitía en directo el fallo de XXIII Premio Alfaguara de novela. Villoro leyó el nombre del ganador: Guillermo Arriaga. Para mí, más conocido por sus guiones cinematográficos (soy un gran aficionado al cine) que no por sus novelas, que, de hecho, son cuatro. ¡Felicidades Guillermo!
Concluyo, tras la experiencia que me ha proporcionado participar en un premio literario, que lo más desolador es no tener ni idea de lo que ha sucedido con mi manuscrito: quién lo ha leído; si, quien lo haya leído, lo ha leído hasta el final; si, por ventura, fue uno de los siete finalistas o, por el contrario, un fallo lo descartara desde el principio de ser leído. Es frecuente oír decir a un escritor que los libros que hemos escrito son como nuestros hijos. Pues bien, es más o menos esto lo que siento, como si mi hija se hubiera marchado a vivir una experiencia única y tras su regreso no me contara nada de cuanto le ha sucedido o sentido. Después de la esperanza, la soledad. Sí, eso es, ¿recuerdan?, precisamente la soledad. La soledad del frijol.